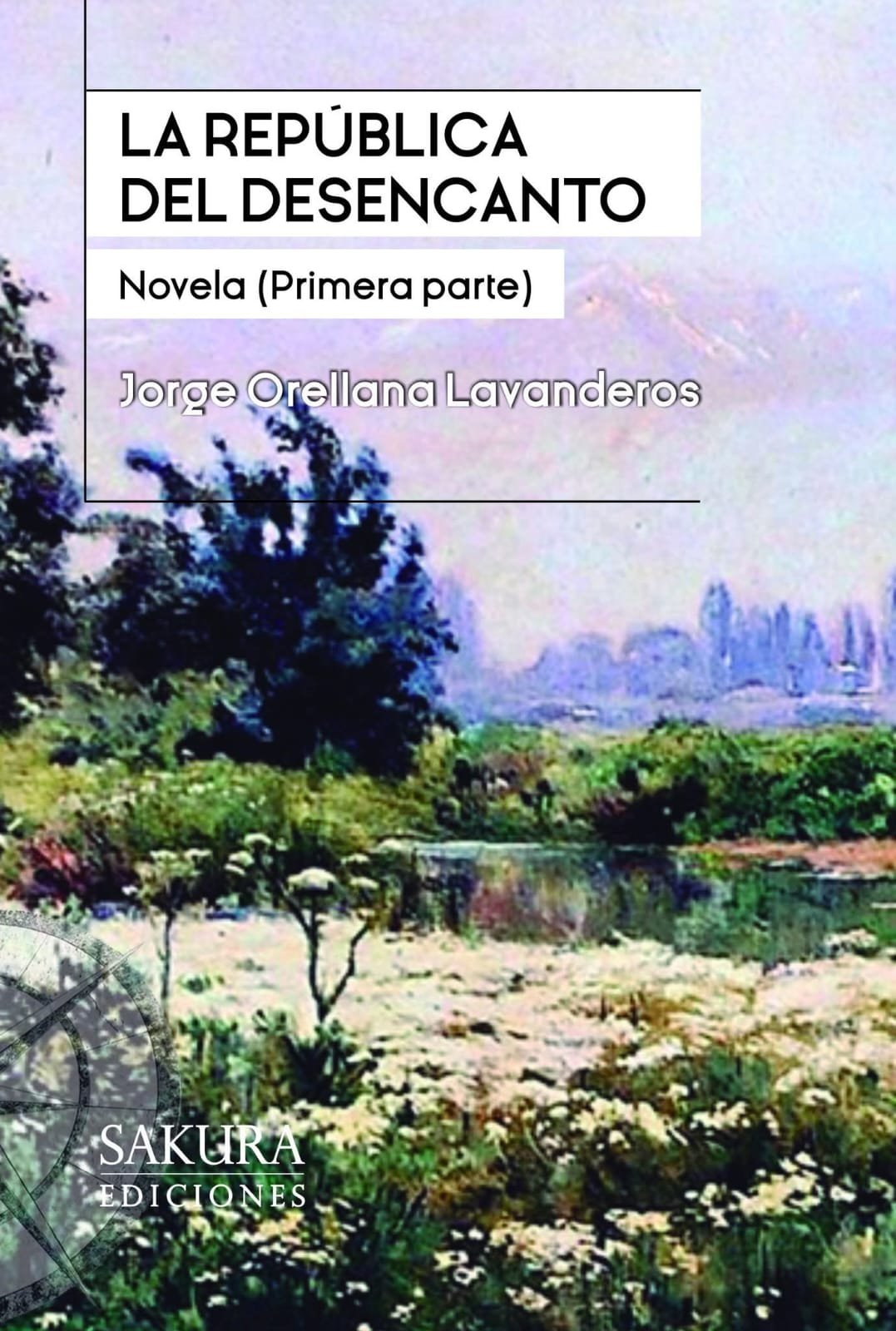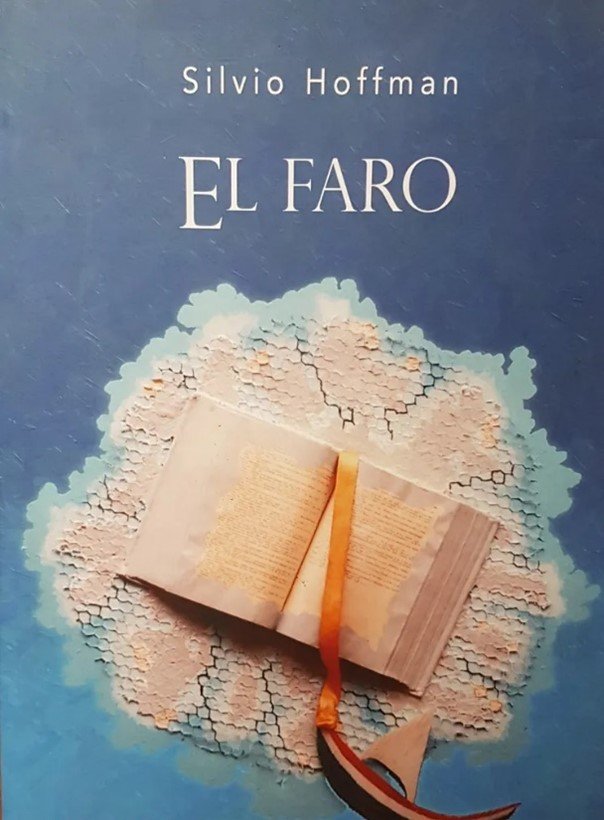Por Edilson Villa M.
(Filósofo, poeta y editor)
“Hay, Horacio, en el cielo y en la tierra, más de lo que sueña tu filosofía”.
Hamlet, Shakespeare
La República del desencanto es ante todo una novela de la condición humana, una obra de arte contada desde una visión humanista, donde su autor, Jorge Orellana Lavanderos, recurre a la filosofía y a los mejores recursos literarios de los que se puede valer un escritor auténtico para conmovernos con la situación sociopolítica de un país, desde la óptica principal de un adulto mayor (Marcial) y un joven idealista (Simón).
De Hegel hemos aprendido que es necesario apropiarnos estéticamente del mundo; esto es, que además de una apropiación práctica y teórica, debemos adoptar una actitud emocional, valorativa y juzgar todas las cosas en cuanto a su belleza, pues precisamente esta forma de apropiación es la que permite y supone el despliegue más rico de las facultades humanas, teniendo en cuenta que la calidad de esta vivencia estética depende de nuestra facultad de proyectar en dicho objeto todo nuestro yo, todas nuestras experiencias, todos nuestros conocimientos y anhelos.
Con este nuevo lenguaje autónomo, el escritor nos señala las claves de su visión del mundo, de su ideal de belleza, de sugerencias de nuevas realidades y nuevas revelaciones. Aquí el poeta y/o escritor camina de lo conocido hacia lo desconocido, movido por una vocación absoluta, por la conciencia de que se moriría si no escribiera, si no poetizara el mundo, dando de sí, así mismo como un árbol da sus frutos; el poeta canta y el escritor escribe aceptando esa exigencia vital sin preocuparse por lo que otros digan o dejen de decir sobre lo que él escribe. Por eso para él la escritura es vida, obligación y destino; porque cumple con su vieja y nueva misión, esto es, seguir arrojando luz sobre las tinieblas del corazón humano y dirigirlo hacia la búsqueda del absoluto, del ser, de la unidad perdida consigo mismo.
Los poetas y escritores, al igual que los filósofos, nos revelan con su obra que van en búsqueda de la verdad. Ambos son amantes de la sabiduría y, como tal, están inspirados y poseídos por un don divino que les permite expresar, unos mediante la intuición y los otros mediante la razón, ideas de un valor superlativo para beneficio de la humanidad.
Este hecho los ubica –si se puede hablar de una jerarquía de las almas- en los niveles más elevados, en tanto que ambos están en capacidad de acercarse a lo que aceptamos como verdadero. En este sentido, debemos entender por verdad lo que puede adquirirse por medio de la intuición y no por la mera especulación racional.
Al bien y al mal, por ejemplo, los consideramos fenómenos morales, es decir reacciones nuestras de euforia o depresión ante los sucesos. Así mismo, respecto a lo feo y a lo bello, si vemos una fría iguana, ante la tibieza de nuestras manos, su frialdad nos recuerda los cadáveres humanos, nos trae imágenes de muerte. Ojos diferentes a los nuestros, formas y colores distintos, etc., nos llevan a sentir repugnancia; y a ella y a sus derivados, en nuestro interior, es a lo que llamamos lo feo. Lo bello, por su parte, es una palabra que nace en el hombre para calificar aquellos objetos que le causan sentimientos de vitalidad. Su raíz está en el sexo, en el origen de nuestra vida. Toda estética es amor, porque ésta es el origen de la vida. Generalmente llamamos bello a lo que despierta en nosotros esa plenitud y vitalidad.
Esta idea la vemos plenamente desarrollada en el siguiente fragmento del capítulo 3 de la novela La República del desencanto que aquí nos convoca:
“¡Sin esfuerzo, nada se logra en la vida! Escucha: en la metamorfosis, cuando crecida, teje la oruga una alfombra de seda sobre una hoja, se retuerce y endurece formando la crisálida, en la que surge una pequeña grieta de la que emergerá la mariposa.
Se aferra y rompe la cáscara, y sus alas arrugadas se secan y se abren, y la sangre fluye por el cuerpo del insecto que está listo para el vuelo.
El esfuerzo para romper la grieta abierta en la crisálida y el ejercicio para que sus alas se sequen y sus patas se desplieguen, le permite volar.
Si para facilitar a la mariposa el duro comienzo de su vida, destruyes la crisálida, no acelerarás el proceso, porque la falta de fuerzas provocará la muerte del insecto”.
Pero si al mismo tiempo consideramos que el mundo íntimo del hombre está en continuo cambio (Un equilibrio inestable), diremos que moral y estética, por caso, no tienen valores absolutos, que lo bueno y lo bello son fenómenos variables y efímeros. Tal vitalidad en la percepción sensorial es lo que le permite al poeta y al filósofo (al escritor auténtico), acercarse a la verdad; concepto que, analizado desde otra perspectiva, sigue estando un paso más allá del alcance de las manos.
Esta variación del hombre, esta ondulación, esta temporalidad en nuestros significados, es lo que captura magistralmente el reconocido escritor chileno Jorge Orellana Lavanderos en su impresionante novela La República del desencanto, dejándonos claro que más que un moralista, nuestro autor es compositor de dramas espirituales en forma de un arte refinado. Su grandeza está en la capacidad que tiene de expresar justa, sobria y musicalmente la naturaleza humana.
La unidad interna de su obra, el conocimiento profundo de sí mismo y de todos sus personajes, le interesaban muchísimo más que todo el tumulto de la historia:
“Padezco una pesadilla recurrente. Leí un día algo de la Guerra Civil Española y esa noche dormí angustiado. En Salamanca, el Rector vivía, en el año 36, sus últimos días padeciendo de desconsuelo, ante los excesos.
Había defendido la civilización cristiana, en peligro ante los rojos y a poco andar de la guerra, fue testigo de la barbarie del franquismo. Sus días estaban contados, quiso evadirse y librarse del llanto de las viudas, que alguna vez habían sido sus rivales políticos ¡Cómo tú y yo!
Se celebraba el 12 de octubre, el día de la raza. Obligado a asistir y tratando de no intervenir, lo hizo indignado ante el carácter de los acontecimientos. Su apasionado discurso fue interrumpido por el General Millán que gritó: ¡Muera la inteligencia! -Se detuvo Marcial y cogiendo un nuevo libro añadió. El Rector no se amilanó y reaccionó:
¡Este es el templo de la inteligencia! ¡Y yo soy su supremo sacerdote! Estáis profanando un sagrado recinto. Venceréis pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis de algo que os falta: razón y derecho en la lucha.
Y… mi querido Simón, ¡Ahí está mi gran temor!” (Cap. 4).
Y en el Hiperión, Hölderlin, uno de los pensadores más esenciales para la modernidad, nos dice que “El hombre es un Dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa”, siendo el poeta (el escritor), en este caso, el soñador y el filósofo el pensador; reafirmando la idea platónica de que no se distingue entre poesía y filosofía: el poeta(el escritor) y el filósofo no se distinguen por el grado de adecuación de sus pensamientos a la verdad sino por el modo de producirlos. Mientras que la filosofía lo hace a través de razonamientos, la literatura emplea la inspiración. Queda el campo de la literatura, entonces, reservado a la palabras surgidas de una inspiración no racional, las cuales deben estar indisolublemente ligadas al natural inconformismo humano. En tanto la filosofía requiere principios, argumentación, lógica, verdad develada, la literatura sugiere; y desde la intuición y un proceso de agudización de la percepción sensorial, une lo posible con lo imposible, lo real con lo irreal, los sueños y la vigilia.
“La verdad y la lealtad son parte de lo mismo, no hay una sin la otra, un desleal será siempre un mentiroso y quién miente, jamás sabrá de lealtad; si alguien en política defiende con inconsecuencia a alguien de su partido, junto con ser desleal, falta a su obligación de responder con honestidad a la ciudadanía que lo situó en ese cargo”. (Cap. 8).
En la novela La República del desencanto, y en la Crítica del Juicio, de Kant, se observa que, al igual que la filosofía, la literatura también opera por medio de pensamientos, trabajando con imágenes y con un lenguaje figurado. Una de las ideas centrales que Jorge Orellana Lavanderos desarrolla en esta novela es que el placer estético vale por sí mismo y no requiere de ninguna justificación externa o racional. En la propuesta kantiana la poesía se caracteriza por la abundancia de pensamientos y representaciones, pues pone la imaginación en libertad para elevarse estéticamente hasta las ideas. Más tarde, Hegel realiza una distinción importante entre imaginación ordinaria e imaginación creadora: mientras que la primera se basa en el recuerdo de circunstancias y experiencias vividas, la segunda es característica de la poesía, y es fruto de una capacidad especifica del pensamiento: la imaginación creadora. Siguiendo este razonamiento Hegel concluye que la filosofía piensa a través de conceptos y la imaginación creadora o poética mediante intuiciones o “Ideas estéticas”.
Veamos un par de ejemplos sobre esta idea, desarrollada por Jorge Orellana Lavanderos, en el capítulo 29 de su novela La República del desencanto:
“Los hombres, al enfrentar el dolor que nos provoca la acción de un ser querido, percibimos –En la clemencia o en la obstinación- la dimensión de nuestro amor. (Cap. 29).
“La felicidad es buena para el cuerpo, pero es la pena la que impulsa las fuerzas del espíritu ¿No brota lo mejor del hombre desde las entrañas de lo oscuro?” (Cap. 29).
Para concluir este breve prólogo sobre la novela La República del desencanto, Jorge Orellana Lavanderos, ocupándose de responder a la pregunta que él mismo nos plantea en el capítulo 19 cuando dice: ¿Qué papel le cabe en una crisis a un intelectual?,es necesario resaltar que, de acuerdo con el análisis precedente, en toda obra literaria debe estar presente lo que Heidegger, en su libro El Ser y el Tiempo, ha denominado como “la temporalidad”. Es el tiempo de la existencia el único paraíso concebible, hecho con el drama de una naturaleza dual: el bien y el mal, lo bello y lo feo, el goce y el dolor, lo justo y lo injusto, la libertad y la esclavitud, etc.
Las vivencias conforman la sustancia de la temporalidad, y las vivencias del escritor se asocian a un espíritu aventurero. En el campo de la literatura, la existencia se concibe como una aventura, en la cual lo racional y objetivo se hallan sujetos a la cotidianidad y la rutina, y son las vivencias las que le confieren una estructura al espíritu, en cuanto este tiene la oportunidad de condensarse en una obra de arte.
En La República del desencanto el hombre se une a los fundamentos de su existencia, cada personaje es ser en conversación. Esto indica que uno y otro mundo, el de la lógica y el de la inspiración, el de la razón y el de la intuición se invaden y requieren de elementos del otro para desarrollarse en sus respectivas esferas.
El discurso filosófico, para ser lúcido y humanista, como lo plantea Platón en La República, debe servirse de imágenes literarias, puesto que con el solo concepto, jamás se puede llegar al verdadero conocimiento. Por eso Platón proclama la necesidad de poetas y escritores auténticos, inspirados, capaces de enunciar sentimientos y pensamientos lúcidos; aquellos que desarrollan su obra artística de manera simple y directa. Tal reclamo ha sido escuchado por Jorge Orellana Lavanderos.