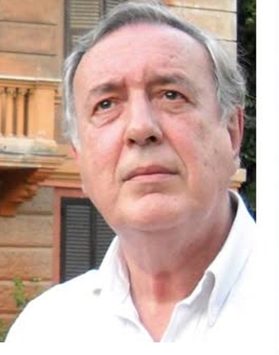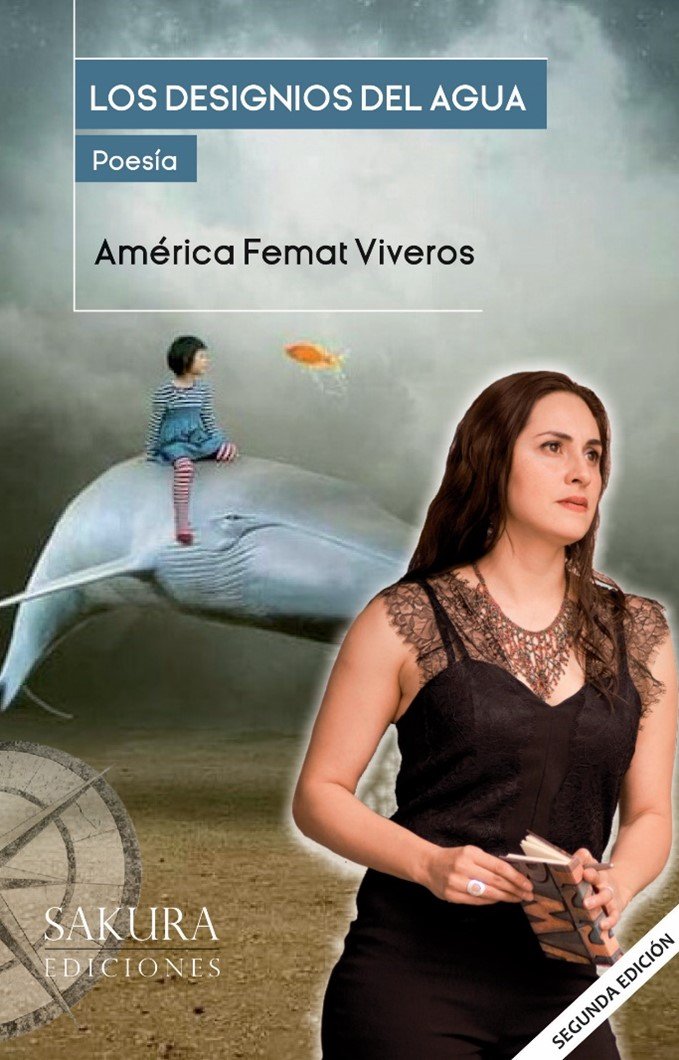Por: Ana Guillot
(Poeta argentina).
Hablamos del amor. Del amor cotidiano, el de todos los días; pero también de su alquimia (mujer que “lleva el arte del arca en sus manos”); un amor casi pachamamesco (valga el neologismo), “de vasija cocida de barro milenario”. Y también hablamos de un amor a la usanza del amor cortés y del “dolce stil nuovo”. Entonces la mujer es la de la escalera (la que pasa a nuestro lado, la “tan humana”) y, además y alternativamente, la Beatrice del Dante o la Margarita de Fausto o la añorada Dulcinea quijotesca: la mujer como inspiradora, como ideal (no como lo irrealizable/inalcanzable, sino como el rostro posible de la Idea). La Donna, la Dama, el “ánima” la nombraría Carl Jung. “Mujer océana, telúrica y etérea”, dice Edilson; “señora continente”, “divina señora de la luz”.
Todo cabe en esta especie de fraccionamiento, de rostros superpuestos que nombran, en realidad, a un todo. Así se habrán amado Tristán e Isolda (o Iseo), Romeo y Julieta, y hasta el joven Werther y Carlota quizás. La lista es infinita. Y por eso el lector se acomoda en este libro que puede leerse como una historia amorosa (aunque integre, seguramente, varias) y, sobre todo, como un poemario que, además, vierte intertextos y referencias literarias que lo hacen aún más pleno e interesante. Teseo, el toro de Creta, el talón de Aquiles, el jabalí de Erimanto son parte de su arquitectura y logran instalarnos en la exquisita dimensión del arquetipo.
Por otra parte, y si de Jung se trata, estamos hablando también de hierogamia, coniunctio oppositorum, matrimonio interior: el poema va hacia la mujer (y llega a ella) pero, además, se instala en el corpus (biológico y literario) del poeta. Lo convoca, lo manifiesta, lo construye y completa. Por lo tanto, refiere también al ágape y la celebración: “Compartirás el pan y tu melancolía/ con quien esté a tu lado/ y los sentirás a todos/ como hermanos”. Común-unión que parte de un sujeto y, al evocar al par, culmina integrando a toda la creación, tanto en su unidad como en su diversidad (“…buscando como un ciego partículas de luz”). Común-unión que lleva implícitos sentimientos tan nobles como la solidaridad, la piedad (Pietas al modo de Virgilio en “La Eneida”), el servicio.
El haikú, dice. Pero, ¿lo es en realidad? Sí el primer poema. Esa escalera y el verbo ser (“fuimos”, concretamente), que abre plurívocas significaciones. ¿Fuimos qué?, ¿cuándo?, ¿desde dónde?, ¿de qué manera? Las mismas incógnitas se presentarán en el resto del libro. Hasta habrá alguna historia esbozada; destello o bosquejo que permitirá al lector imaginarla y/o cambiar su recorrido. El autor abre el abanico y allí quedamos: suponiendo, recomponiendo, construyendo su espacio.
Por eso la brevedad del haikú huele a relámpago, a resplandores: momentos de integración y bonanza a los que sólo el amor puede llevar. Certeza y apoteosis. Encuentro denodado y súbito con la Belleza; don que Platón coloca al lado de la Pureza y de la Sabiduría: “Al fin de su vida, sin alas aún, pero ya impacientes por tomarlas, sus almas abandonan sus cuerpos, de suerte que su delirio amoroso recibe una gran recompensa”… “y, cuando reciben alas, las obtienen juntos, a causa del amor que les ha unido sobre la tierra”[1]. Algo así ocurre entre estos versos en los que lo cotidiano y lo sagrado se funden, danzan entre sí.
Estamos, pues, en el reino de las emociones, de la pura sensorialidad, de imágenes siempre ricas y abiertas, muchas veces referidas a la Naturaleza (mejor con mayúsculas): texturas, olores, arte visual. También, y en el orden de los recursos, en medio de preguntas retóricas que nos interpelan (y que, felizmente, permiten que acompañemos al autor), de silencios elocuentes (el sabio hueco de lo no dicho), de anáforas (especialmente en “Milagro junto al mar”, “Mi partida” y “¿Qué más da?”, pero también en otros). Anáforas casi como estribillos que remedan la tradición oral (y otra vez el amor cortés entre sus líneas).
Y si hablamos de amor, también nombra al doliente. Ausencias, desilusiones, fracasos, soledad. Aunque, al cerrar la última página, la síntesis final (y su efecto) nos deje anhelantes, casi como ante la reivindicación absoluta de tamaño sentimiento. Que incluye, además y tal vez, la siempre tentadora e incierta posibilidad de cruzarse entre vidas, de reiterarse en el encuentro y en la concreción (tal como ocurre en “Tu vientre me parece conocido o El sillón de terciopelo rojo”).
Haikús, elegías, poemas concebidos como actos teatrales; versos breves y/o largos que añaden una fluctuación rítmica y atractiva. Y el poeta (vate o juglar) buscando su ánima, seguramente dispuesto a descubrir y a disfrutar ese encuentro con la otra y, más aún, consigo mismo (y vuelvo a Jung). “Cuando sea tú”, dice. ¿Qué?, habremos de preguntar. Y el libro aportará iluminaciones y respuestas.
[1] Platón. “Fedro “(al referirse a la naturaleza del alma)